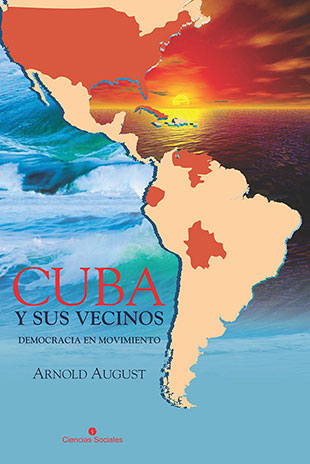PRÓLOGO DE RICARDO ALARCÓN DE QUESEDA
Haga click aquí para ver la portada del libro.
Ricardo Alarcón de Quesada
Doctor en Filosofía y Letras, escritor y político cubano.
De 1966 a 1978 fue Embajador Representante Permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vicepresidente de la Asamblea General de la ONU, Presidente del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo Palestino.
En 1978 es promovido a Viceministro Primero del MINREX (Ministerio de Relaciones Exteriores), hasta ocupar en 1992 el cargo de Ministro, hasta 1993. Su papel fundamental se destacó al intervenir múltiples veces ante la Asamblea General de la ONU en donde representó a Cuba en el escenario de las votaciones en contra del bloqueo económico de los Estados Unidos.
Presidió durante 20 años la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento).
PRÓLOGO: RICARDO ALARCÓN DE QUESADA PARA CUBA Y SUS VECINOS: DEMOCRACIA EN MOVIMIENTO
El largo camino hacia la Utopía
Con demasiada frecuencia se publican libros sobre Cuba y su Revolución carentes de rigor académico y seriedad profesional que, sin embargo, encuentran favorable acogida en el mercado y dan a sus autores la reputación de especialistas. Abundan entre los “cubanólogos” quienes sin conocer a fondo la historia y la experiencia real de lo que juzgan, por no mencionar el idioma español, insondable misterio para algunos ganan fama — y dinero —, gracias a obras producidas tras un par de rápidas visitas a La Habana. Les bastaba interpretar la realidad desde afuera, desde su propio punto de vista cargado de prejuicios incrustados en sus mentes, dogmas que, quizás sin advertirlo, los mueven como mecanismos reflejos.
Cuba y sus vecinos: Democracia en movimiento es algo completamente diferente como lo es su autor, Arnold August. Al igual que otros estudios suyos1 este es fruto de un trabajo acucioso y sistemático, basado en una “investigación de terreno” en largas temporadas que August ha pasado en Cuba participando como un cubano más en reuniones y actividades de las comunidades con las que convivió y en numerosas entrevistas y encuentros con centenares de personas, académicos, políticos y sobre todo gente común, del pueblo llano, protagonistas esenciales de nuestro proyecto democrático.
El resultado es una visión objetiva, desde adentro, sobre una realidad, como todas, cambiante, en movimiento, con logros y deficiencias, con aciertos y errores. El lector podrá coincidir o discrepar con los criterios que el autor emite, aquí o allá, tal como sucede constantemente entre nosotros en la vida cotidiana. Este libro contribuye a la reflexión necesaria sobre nuestro sistema político y es un instrumento útil para perfeccionarlo y hacerlo cada vez más auténticamente democrático.
August pudo lograrlo porque aborda el tema despojado del eurocentrismo, o usacentrismo, característico de un amplio sector de la academia occidental que suele tratar el tema de la democracia asumiendo en el lector una ignorancia que se empeñan en solidificar.
Quienes presentan la democracia como si fuese patrimonio exclusivo y creación del capitalismo desarrollado quieren hacernos olvidar que el concepto fue una mala palabra hasta tiempos relativamente recientes. La idea de que la sociedad norteamericana se cimenta en el ideal democrático provocaría el rechazo y la burla de los Padres Fundadores.
Basta leer los textos recogidos en The Federalist2 para darse cuenta de que para Madison, Hamilton y Jay — y para los intereses que ellos encarnaban— la República que organizaron no era una democracia sino algo diferente, incluso antagónico. La Constitución que diseñaron, respetando las prerrogativas de cada estado dentro de la Federación y el cuidadoso equilibrio entre los tres poderes supuestamente separados —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se proponía garantizar, ante todo, que el país fuese gobernado por los grandes propietarios. La llamada “Revolución” norteamericana del siglo XVIII fue en grado determinante la rebelión de los esclavistas temerosos de la inminente abolición que se anunciaba desde Londres e interesados en romper las restricciones que la Corona británica imponía a su expansionismo hacia el Oeste. Por eso durante un siglo pervivió la esclavitud en la nueva República que, en su marcha hasta el Pacífico, avasalló también a las poblaciones autóctonas.
Avanzaba el siglo XX cuando el presidente Woodrow Wilson creyó descubrir la naturaleza del problema: “El Gobierno, que fue concebido para el pueblo, ha caído en las manos de sus jefes y de sus patronos. Un imperio invisible se ha establecido por encima de las formas de la democracia”.3
Pero, en verdad, esas “formas” habían sido concebidas por los fundadores, precisamente, para que no fuese el pueblo quien gobernase sino “sus jefes y sus patronos”. Ya lo había escrito el Federalista: “Los propietarios del país deben gobernarlo”.4
Pese a su aversión inicial por la “mala palabra” con el andar del tiempo los propietarios trataron de apropiarse del término aunque castrándolo, pretendiendo reducir el ideal democrático a la “democracia representativa”.
Bajo ese rótulo se vende aún, en pleno siglo XXI, un producto tan antiguo como la aparición de los estados nacionales europeos. Su principal falla es un “defecto de fábrica” que, irónicamente, le fue señalado desde que surgió por primera vez.
Lo hizo, desde entonces, Jean Jacques Rousseau en análisis que conservan plena validez.5 Sistema semejante, explicó, “no sirve más que para mantener al pobre en su miseria y al rico en su usurpación”, ya que “las leyes son siempre útiles a los que poseen, y perjudiciales a los que no tienen nada”. Para el ginebrino, la soberanía es intransferible y en sociedades basadas en la desigualdad entre los hombres la “representación” es necesariamente ficticia. Para que fuese real habría que alcanzar primero la igualdad y con ella, además, instaurar mecanismos para asegurar que los representantes actuasen siempre conforme a la voluntad colectiva acatando su “mandato imperativo”. En resumen la democracia sería el modo de organizar la sociedad cuando ésta superase el capitalismo que entonces daba sus primeros pasos. Democracia era, en consecuencia, la utopía.
La búsqueda de ese ideal, factor importante entre los jacobinos y otros actores durante la Revolución francesa, estuvo presente en la sublevación de algunos sectores populares de las Trece Colonias y acompañó las luchas de obreros y artesanos a lo largo del siglo XIX.
La historia política en los países donde impera la “democracia representativa” ha girado en gran medida alrededor de la cuestión de la “franquicia”. ¿Quiénes tienen derecho a votar para elegir a sus representantes?
Lo que comenzó como un privilegio exclusivo de los nobles feudales que querían compartir el poder absoluto de sus monarcas ha recorrido una ruta prolongada hasta llegar al reconocimiento formal, aparente, de ese derecho a la mayoría de los ciudadanos. Las restricciones sin embargo han sido y continúan siendo innumerables: por razones de género, color de la piel, escolaridad, ingresos personales y otras. En el caso norteamericano, por ejemplo, mucho se habla de que la mayoría de las personas con capacidad para votar se abstienen de hacerlo. Pero se olvida que una cifra semejante la componen los ciudadanos que, por diversos motivos, carecen de ese derecho o no pueden ejercerlo por los obstáculos que deben vencer para integrar las listas de electores o votar en un día laborable.6
El otro tema que se discute desde los tiempos de Rousseau es el de la intención reduccionista que limita la idea de la democracia a una jornada, la del día de las elecciones, que conduce a una contradicción clave: democracia representativa versus democracia directa. ¿Es posible esta última a escala de la sociedad contemporánea? ¿O será condenado el ciudadano a depender completamente de su “representante”?
Hans Kelsen, filósofo del Derecho, autor de textos fundamentales sobre esta materia7 y redactor principal de la Constitución de la República austríaca, encontró la respuesta en la experiencia de los soviets en la etapa inicial de la Revolución bolchevique: “Dada la impracticabilidad de la democracia directa en los grandes estados económica y culturalmente evolucionados el esfuerzo para establecer el contacto más constante y estricto posible entre la voluntad popular y los representantes necesarios del pueblo, la tendencia a acercarse al gobierno directo, conduce ya no a una eliminación, y ni siquiera a una reducción, sino más bien a una hipertrofia insospechada del parlamentarismo”. De ese modo se disuelve la ilusión de un parlamento único supuestamente depositario de la soberanía popular, cuyo carácter ficticio lo condena irremisiblemente a su aislamiento de la sociedad real —más que “representantes” del pueblo, sus miembros se convierten en personajes de una representación teatral que el pueblo contemplaría cuando no tuviese un espectáculo más atractivo—,8 se crea “todo un sistema de innumerables parlamentos, superpuestos lo unos a los otros”, lo cuales “deben convertirse de simples «reuniones de charlatanes» que eran, en asambleas de trabajo”. Se alcanza así que el ciudadano “de administrado se volvería administrador de sí mismo, de objeto, sujeto de la administración. Por otra parte, no directamente, sino por mediación de los representantes electos. Democratizar la administración es ante todo y simplemente parlamentarizarla”.9
Con las palabras citadas Kelsen describía lo que a su juicio era la única solución: la democracia participativa que plenamente desplegada conduciría a la parlamentarización de la sociedad.
El libro de August examina la experiencia cubana en el desarrollo del poder popular, un sistema de democracia participativa en el que, por supuesto, aun nos queda mucho por andar. Sus raíces se hunden en el origen mismo de la Nación cubana que brotó de dos ingredientes esenciales: la incesante lucha de los esclavos por su libertad y la búsqueda de un modo de pensar, y un pensamiento, propio, autónomo, que nos legaron Varela, Luz, Martí y otros maestros. La fusión de ambos, el 10 de Octubre de 1868, cuando al decir de Antonio Maceo “Cuba enarboló la bandera de la guerra por la justicia”10 y dio inicio a una Revolución que, tras recorrer incontables avatares continúa hoy aferrada a sus ideales originarios: independencia absoluta y solidaridad humana.
Transformar al espectador en protagonista, además de cambios radicales en la sociedad y de una aplicación sistemática y consecuente de la democracia socialista y los mecanismos del control popular, requiere de una modificación profunda en la conducta ciudadana que sólo vendrá de la praxis y la educación, una verdadera revolución cultural. Es, necesariamente, un proceso de continuo movimiento, en el que la insatisfacción con lo logrado y el espíritu creador son las brújulas indispensables. Después de todo se trata de realizar la utopía. O ¿a qué nos convocaba el Padre de la Patria al proclamar que la República debería basarse en “la perfecta igualdad”?11
1 Especialmente su libro Democracy in Cuba and the 1997-1998 Elections (Havana and Montreal: Editorial José Martí and Canadá-Cuba Distribution and Publishing, 1999) y el capitulo Socialism and Elections en Cuban Socialism in a New Century: Adversity, Survival and Renewal, edited by Max Azicri and Elsie Deal (University Press of Florida, Contemporary Cuba series edited by John M. Kirk, Gainseville FL, 2004).
2 The Federalist, New York Modern Library, 1937. Reúne la colección de 85 ensayos publicados en 1787 en The Independent Journal y otras publicaciones neoyorquinas escritos por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay en su campaña a favor de la Constitución.
3 The New Freedom, p. 36. Con ese título Wilson publicó sus discursos durante la campaña electoral de 1912.
4 The Federalist, ibídem.
5 Jean Jacques Rousseau: El contrato social, Ediciones Orbis, Aguilar S. A. Barcelona, 1984. El mismo volumen incluye otro texto fundamental de Rousseau: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.
6 Al respecto hay abundante bibliografía. Resulta útil Why Americans Don’t Vote, Pantheon Books, New York, 1989. Sus autores, Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, miembros del establishment liberal, demuestran cómo las regulaciones electorales perjudican a los negros, los latinos y en general a los pobres haciendo que allí la mayoría del electorado, sea según ellos, blanca, anglosajona y de clase media alta.
7 Hans Kelsen escribió extensamente sobre el problema de la democracia en la sociedad contemporánea. Dedicó un capítulo completo a la ficción de la representación en su “Teoría General del Estado”, Editorial Labor S. A., Barcelona, 1925. Las citas recogidas en este párrafo son de otra obra fundamental: Hans Kelsen Esencia y valor de la Democracia, Editora Nacional, México D. F., 1974).
8 La comparación del ciudadano con el espectador que, sentado en la última fila, apenas entiende lo que ocurre en el escenario pertenece a Walter Lippmann, eminente periodista norteamericano que mucho escribió en defensa del liberalismo. Una amplia colección de sus trabajos fue recogida en “The Essential Lippmann- A Political Philosophy for Liberal Democracy”, editado por Clinton Rossiter y James Lare (A Vintage Book, Random House, New York, s/f).
9 Hans Kelsen: Esencia y valor de la democracia, Editora Nacional, México D. F., 1974.
10 Exposición a la Asamblea Constituyente de Jimaguayú, (30 de septiembre de 1895) en El pensamiento vivo de Antonio Maceo, José Antonio Portuondo, Editorial de Ciencias Sociales.
11 Fernando Portuondo y Hortensia Pichardo (comp.): Carlos Manuel de Céspedes-Escritos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974.